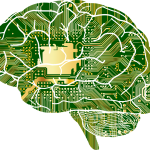Redlato: capítulo 1
El Redlato ya tiene su primera continuación. A la introducción propuesta por Gustavo Martín Garzo ha seguido el primer fragmento para elaborar la historia completa de este relato participativo.
Ya sabes que es un proyecto abierto a cuantas personas deseen participar.
Reproducimos aquí tanto el inicio del escritor vallisoletano como el capítulo 1 de la historia:
La historia que voy a contar se la escuché a un albañil del Barrio de las Delicias al que todos llamábamos Pirelli, en recuerdo de los conocidos neumáticos. Le había sucedido a su padre durante la posguerra, en un taller mecánico en el que trabajaba como aprendiz. Aquellos eran tiempos de escasez. La Guerra Civil había arruinado a los españoles, que tenían dificultades hasta para conseguir los alimentos más elementales, sujetos a un riguroso plan de racionamiento por parte de las autoridades. Pues bien, en aquel taller, Carrocerías Molina, tenían un cerdo al que habían puesto de nombre Durruti, en emocionado recuerdo del general anarquista. Uno de los obreros se lo había traído de su propio pueblo, escondido bajo la chaqueta, burlando los controles policiales, y lo cuidaban en el mismo taller a la espera de que alcanzara el tamaño adecuado para hacer la matanza y repartirse sus exquisitas carnes. Lo alimentaban con las sobras de sus casas, y tenía un apetito tan voraz que hasta era capaz de comerse papeles de periódico y las virutas de la madera. Pasaron los meses y Durruti creció sano y apacible, pues la compañía y las atenciones que el padre de Pirelli y sus compañeros le prodigaban hizo de él un animal confiado y afectuoso, que seguía a sus amos por el taller y les acompañaba en sus trabajos como si fuera un perro faldero, pues los cerdos son unos animales limpios e inteligentes, contra lo que se suele creer, capaces de convivir en complacida vecindad con los hombres. Hasta que se hizo grande, y tuvo que plantearse en el taller el aplazado tema de su matanza. No era fácil conservarle con aquel tamaño, sin despertar las sospechas de los que iban por allí, como tampoco lo era enfrentarse al espectáculo de sus carnes rosadas y prietas sin que el hambre les hiciera pensar al momento en chorizos, jamones y tortas de chicharrones. De forma que un buen día, y haciendo de tripas corazón, decidieron que había llegado el tiempo de su sacrificio. ¿Pero quién de ellos lo haría? Lo echaron a suertes y le tocó al padre de Pirelli y a otro de los obreros. Ambos estuvieron de acuerdo en que esperarían al anochecer de ese sábado, y en que lo harían a oscuras, conscientes de que no habrían podido enfrentarse a la mirada de Durruti sin flaquear…
Por desgracia aquella noche se colaba por el ventanal del taller una rutilante luna llena, cuyo brazo de luz incidía directamente sobre el rincón en el que dormía acurrucado Durruti. Aquel cerdo había adquirido dotes de sabueso y en cuanto entraron el padre de Pirelli y su compañero, Pascual, abrió los ojos, movió el hocico en señal de saludo y volvió a acomodar su cabeza en el suelo. Pascual oficiaría de matarife, no en vano había participado en su infancia en numerosas matanzas en su pueblo materno. Aún resonaban en su cabeza los estridentes chillidos en el brutal momento en que brotaba la sangre a borbotones de la garganta del cochino.
Pascual desplegó sobre una mesa un fardo de cuero, cual cirujano y fue comprobando uno a uno aquellos utensilios que le había cedido un vecino de su pueblo.
– Ve atándole las patas, que este bendito ni se mueve.
Extrajo una piedra de afilar, el machete, el cuchillo tripero, aquel otro largo para degollar y por último el gancho, que brilló en la oscuridad. El resplandor desperezó a Durruti, para comprobar que en cuclillas, a su lado, le observaba en silencio el padre de Pirelli. Durruti clavó su mirada en sus trémulas pupilas y enseguida comprendió lo que venían a hacer, y aún así ni se inmutó.
Pascual buscó a trompicones un banco de madera en el que colocar al gorrino una vez que el gancho se incrustara en su papada, paso previo al estoque final. Tropezó con las gamellas, lo que hizo que hincara la rodilla en el suelo. Se reincorporó, no sin blasfemar un par de veces y al darse la vuelta, en el rincón donde yacía el verraco, sólo quedaba un halo lunar. Durruti y el padre de Pirelli habían desaparecido.
Related Posts
Los comentarios están deshabitados